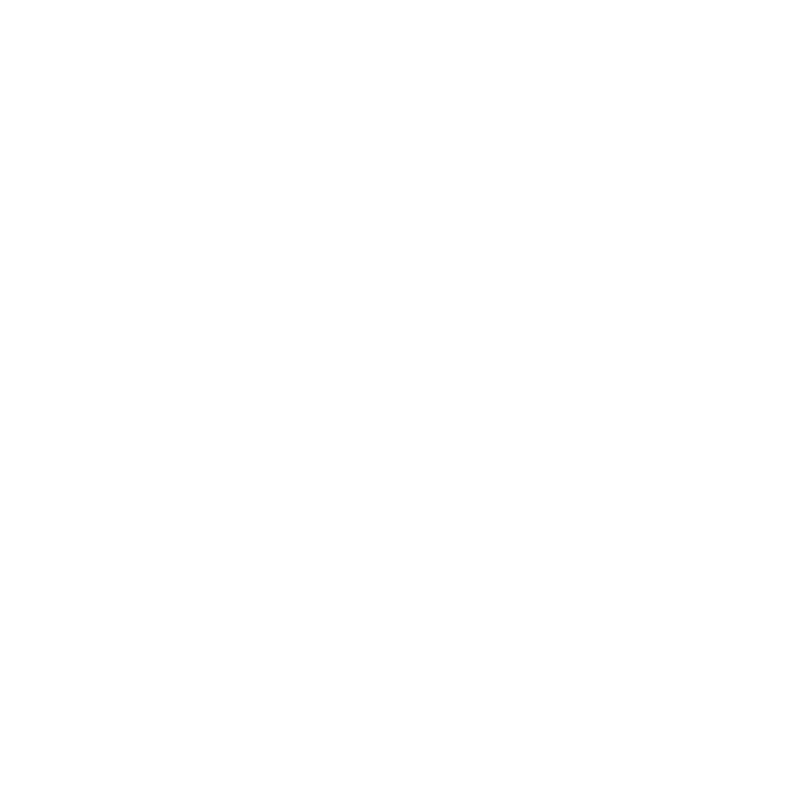
Un mapa del teatro documental latinoamericano: desafíos del trabajo con datos (estructurados) en humanidades
Pamela Brownell y Denise Cobello
Iniciar lectura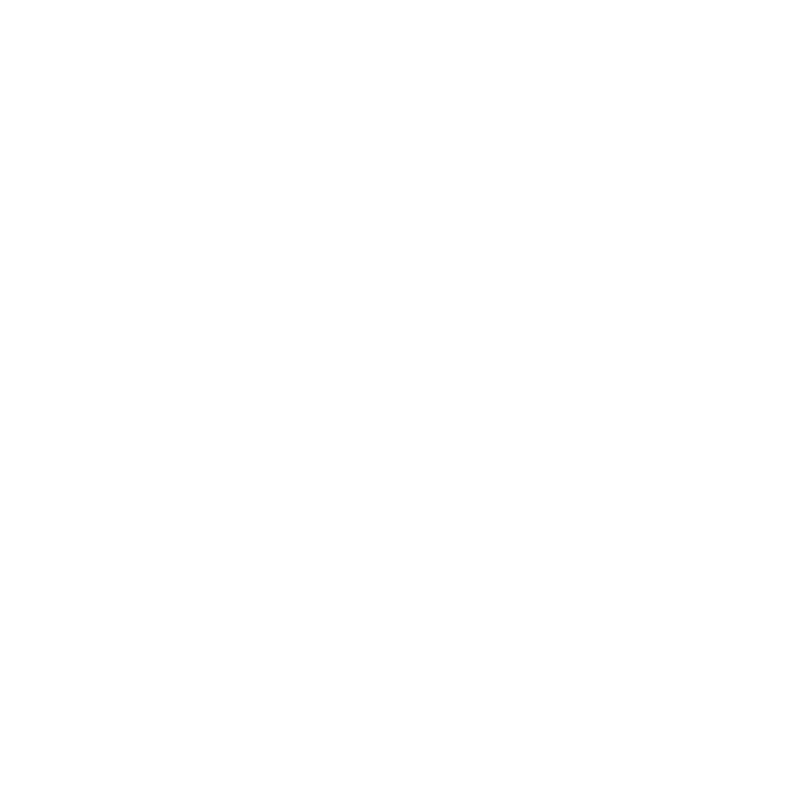
Pamela Brownell y Denise Cobello
Iniciar lecturaEl artículo tiene como punto de partida la presentación del Mapa colaborativo del teatro documental latinoamericano, un proyecto actualmente en desarrollo, destinado a reunir, sistematizar y socializar información vinculada al tema de investigación que las autoras tenemos en común: la historia de las prácticas documentales en el teatro de la región desde los años sesenta.
El proyecto consiste en la creación de una base de datos para organizar la información de las obras teatrales relevadas y visualizarla en un mapa. En el marco de las temáticas que discute nuestro Grupo de Estudios, y sobre la base de la presentación de esta experiencia, nos proponemos hacer algunas reflexiones sobre las especificidades, desafíos y oportunidades del trabajo con datos –en particular, datos estructurados– en las humanidades.
Artes escénicas, teatro documental, archivos, humanidades digitales.
El presente artículo[1] tiene como punto de partida la presentación del Mapa colaborativo del teatro documental latinoamericano, un proyecto que estamos desarrollando actualmente destinado a reunir, sistematizar y socializar información vinculada al tema de investigación que tenemos en común: la historia de las prácticas documentales en el teatro de la región desde los años sesenta. El proyecto consiste en la creación de una base de datos para organizar la información de las obras teatrales relevadas y visualizarla en un mapa. En el marco de las temáticas que discute nuestro Grupo de Estudios, y sobre la base de la presentación de esta experiencia, nos proponemos hacer algunas reflexiones sobre las especificidades, desafíos y oportunidades del trabajo con datos –en particular, datos estructurados– en las humanidades.
Aquí cabe hacer una precisión semántica. Si bien toda práctica científica se basa en datos, de una u otra manera, y las ciencias humanas no son una excepción, este no resulta un término tan frecuentemente utilizado por quienes hacemos trabajo humanístico para describir nuestras investigaciones. Nos dedicaremos a esto más adelante, pero queremos mencionarlo antes de avanzar, imaginando que tal vez el hecho de que el trabajo con datos aparezca mencionado como un desafío puede requerir alguna aclaración para lectores provenientes de otros ámbitos. Los estudios teatrales, marco en el que nos desempeñamos quienes escribimos este trabajo, son un campo interdisciplinario en creciente desarrollo cuyos marcos teóricos y metodológicos principales se vinculan con la historia del arte, la estética, la práctica escénica, la crítica literaria y algunas líneas de las ciencias de la comunicación, la sociología de la cultura y la antropología. Con una fuerte marca de la semiótica atravesando varias de estas influencias disciplinares, las investigaciones del campo tienden a privilegiar el trabajo analítico de un corpus pequeño de obras, poniendo atención a los procesos de producción de sentido sobre la base de un desglose pormenorizado de sus componentes temáticos y procedimentales y de sus contextos de producción, tanto en términos del proceso creativo en sí como de las circunstancias histórico-sociales en las que este proceso tuvo lugar. Los resultados de las investigaciones, por su parte, suelen en su amplísima mayoría tomar la forma de un texto escrito. Así, un proyecto como el que aquí nos ocupa, destinado a crear una base de datos para sistematizar grandes volúmenes de información puntual sobre distintas experiencias escénicas y a generar como producto final una visualización en forma de mapa accesible en una página web es un caso bastante inusual. Sin embargo, este tipo de trabajo es uno de los modelos habituales de trabajo en el área de las humanidades digitales, otro campo interdisciplinario, en este caso surgido a partir del desarrollo de las tecnologías digitales y la expansión de Internet, que abrieron el camino para nuevos tipos de producciones académicas humanísticas. El diálogo entre investigación teatral y humanidades digitales, no obstante, tiene aún escaso desarrollo.
En este trabajo, entonces, por un lado, presentaremos el proyecto del Mapa del teatro documental latinoamericano, ofreciendo algunas claves para su contextualización en la historia y la teoría teatral y dando cuenta de las preguntas de investigación en las que se basa, así como de las nuevas preguntas que se están desprendiendo del propio proceso de trabajo con la base de datos. También reseñaremos algunos aspectos básicos de la plataforma en la que se basa el proyecto: Heurist, un sistema de administración de datos de investigación diseñado especialmente para las humanidades. Por último, relevaremos algunas de las discusiones que se dan en el campo de las humanidades digitales respecto del trabajo con datos, reflexionando sobre las oportunidades que abre esta perspectiva tanto para delinear un nuevo tipo de investigación teatral como para encontrar modelos de gestión de datos en línea con una política de datos abiertos que, hasta el momento, no resulta fácilmente aplicable en nuestro ámbito.
Para explicar de dónde surge la idea de hacer este mapa, debemos comenzar por hacer algunas breves puntualizaciones respecto del teatro documental latinoamericano y lo que sabemos y no sabemos de su historia. En principio, la propia definición del término es problemática, pero digamos muy en general que, dentro del gran conjunto del teatro contemporáneo occidental de sala, llamamos teatro documental a un conjunto heterogéneo de experiencias escénicas que, textual, paratextual o metatextualmente –es decir, en las obras mismas, en sus programas de mano, páginas web, etcétera, o en las declaraciones de sus creadorxs–, dan cuenta de un interés por documentar la realidad de alguna persona, grupo, situación, tema o acontecimiento histórico y que, para hacerlo, se sirven de materiales y técnicas documentales. Muy esquemáticamente, podemos decir que se identifican dos períodos de auge de estas prácticas en la historia teatral reciente: el primero, en torno de los años sesenta y setenta, y el segundo, desde los primeros años dos mil. Como señala Attilio Favorini (1990), existe un impulso documental que está presente desde siempre en el teatro y que puede identificarse ya en una obra como Los persas de Esquilo y en todo el drama histórico del siglo XIX. Pero es a comienzos del siglo XX con el trabajo de Erwin Piscator en Alemania que este impulso comienza a tomar forma documental. En su búsqueda de ampliar las posibilidades de agitación política del teatro, Piscator comenzó a indagar en la utilización de materiales documentales. En A pesar de todo (1925), que él mismo define como un “drama documental” (Piscator, 1957: 62), combinó material fílmico y fotografías originales de la Primera Guerra Mundial con la actuación de un gran elenco que recreaba distintos episodios violentos de los años inmediatamente precedentes. Sin embargo, aunque esta obra constituye un antecedente fundacional, será recién años después que la idea de un teatro documental realmente se consolidará. Entre tanto, también debe sumarse a esta genealogía el trabajo de Bertolt Brecht, quien profundizó la exploración de modelos dramatúrgicos que se alejaban de las convenciones del drama moderno y la herencia aristotélica y cuyas propuestas escénicas y políticas son fundamentales para entender los desarrollos del teatro documental posterior.
En los años sesenta, hubo un boom del documentalismo teatral, cuyo epicentro estuvo también en Alemania, pero que tuvo una gran irradiación internacional, articulándose con la compleja trama de transformaciones estéticas y políticas que el campo artístico comenzaba a atravesar en esas décadas. El referente ineludible de ese período y de la consolidación del teatro documental como tendencia reconocida dentro de la historia teatral es el dramaturgo Peter Weiss, quien se volvió una figura sumamente influyente a partir de obras canónicas como La investigación (1965), basada en los testimonios de los juicios a los responsables del campo de concentración de Auschwitz, y de sus Notas sobre el teatro documental (Weiss, 1976), un breve manifiesto que define claros lineamientos para el trabajo artístico y político en esta nueva forma teatral. Tanto unas como otras tuvieron amplia difusión en Latinoamérica, dando lugar a una gran recepción productiva por parte de dramaturgxs, directorxs y grupos locales que también estaban buscando nuevas formas de acción política a través del teatro. Entre los referentes del teatro documental latinoamericano del período se destaca especialmente el dramaturgo mexicano Vicente Leñero, con obras como Pueblo Rechazado (1968), Los albañiles (1969), Compañero (1970) o El juicio (1971) y también diversos grupos que se acercaron a este incipiente género desde estrategias de creación colectiva, como el argentino Libre Teatro Libre, que creó obras como El asesinato de X (1970), Contratanto (1972) y El fin del Camino (1974). Todas estas obras de la época buscaron vehiculizar distintos reclamos obreros, rescatar figuras históricas o denunciar situaciones de injusticia social o crímenes políticos mediante la reelaboración de material documental, a partir del cual se creaban los textos que eran luego representados por actores y actrices (cfr. Bravo Elizondo, 1982, Freire, 2007, De Toro, 1987 y Garzón Céspedes, 1978). Pese a la gran ebullición de estas experiencias en los sesenta y setenta, estas fueron progresivamente perdiendo visibilidad, al igual que sucedió con el propio término “teatro documental”.
Haciendo un salto hacia los inicios del siglo XXI, encontramos un nuevo auge del teatro documental que se verifica a nivel internacional y que muestra características propias. Diversos trabajos críticos señalan las diferencias de estas propuestas respecto de las anteriores, refiriéndose a ellas como un nuevo teatro documental o teatro neo-documental (ver Hernández, 2021 y Kempf y Moguilevskaia, 2013, entre otros). También han sido estudiadas como parte de un teatro de lo real (Sánchez, 2007; Martin, 2012), que no solo alude a hechos reales, sino que tiende a presentar documentos y personas reales directamente en escena. Otra de las claves distintivas de esta nueva corriente es la centralidad que adquiere lo (auto)biográfico como guía y motor de lo documental. Esta tendencia tiene destacados representantes latinoamericanos, entre los que sobresale el trabajo de las argentinas Vivi Tellas y Lola Arias, que son las artistas a las que las autoras de este trabajo venimos dedicando nuestras investigaciones (cfr. Brownell, 2021; Cobello, 2021). Comentamos, a continuación, un poco sobre su trabajo a modo de ejemplo del tipo de propuestas que caracteriza el nuevo teatro documental.
Vivi Tellas es una directora y curadora teatral argentina que ha tenido un rol fundamental en la consolidación del auge de las prácticas documentales y biográficas en la escena argentina de las últimas dos décadas. Reconocida ya desde los inicios de su carrera como figura del under porteño de los ochenta (principalmente, por su trabajo como performer y como una de las creadoras del conocido grupo Las Baybiscuit), Tellas ha tenido una prolífica actividad en la dirección de puesta en escena y también, desde distintos roles institucionales, generó múltiples proyectos originales que marcaron fuertemente la escena local contemporánea. En este sentido, cuando en el año 2001 llegó a la dirección artística del Teatro Sarmiento –uno de los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires– propuso un primer proyecto de programación basado en la invitación a dramaturgxs y directorxs a crear una obra a partir de la vida de una persona viva. Dio al ciclo el nombre de “Biodrama”, acompañado del subtítulo “Sobre la vida de las personas”. En paralelo, en su trabajo de dirección realizado en su estudio personal y en algunas salas pequeñas del circuito independiente, desarrolló una respuesta personal a la consigna que proponía a otrxs en el Sarmiento. Así surgió un proyecto al que originalmente llamó “Archivos” y que identificó como teatro documental en un momento en el que el término no tenía ninguna visibilidad en la escena local. La característica principal del proyecto fue trabajar en escena con intérpretes no profesionales, comenzando por su mamá y su tía –en Mi mamá y mi tía (2003)– y continuando con profesores de filosofía, instructores de manejo, guías, disc jockeys y muchas personas más, junto a las cuales desarrolló un modelo de trabajo documental basado tanto en su presencia escénica como en la indagación de sus archivos personales y sus universos laborales y familiares (cfr. Tellas, 2017). Tanto este modelo particular de trabajo documental, como las consignas generales que planteó en el ciclo curatorial que inauguró el Proyecto Biodrama y la creación del término biodrama han tenido una gran recepción productiva, funcionando como multiplicadores de una tendencia hacia lo (auto)biográfico y documental que comenzaba a verificarse en la escena internacional y que es contemporánea de fenómenos afines en otros ámbitos del arte y la cultura.
Lola Arias, por su parte, forma parte de un grupo de artistas argentinos que abona el Proyecto Biodrama de Tellas desde los primeros años de su desarrollo y contribuye a consolidar este interés de la escena por el teatro documental que se despliega con fuerza desde los primeros 2000. Desde el 2007, con el estreno de sus primeros trabajos autobiográficos y creaciones en colaboración con Stefan Kaegi, miembro del colectivo alemán Rimini Protokoll, la obra de Arias indaga lo documental en el cruce con procedimientos provenientes de la performance y otras artes. En 2009, con el estreno de su obra Mi vida después, su búsqueda se profundiza. Este espectáculo, concebido para el ciclo Biodrama del Teatro Sarmiento, recorrió más de veinte países, estuvo en cartel en Buenos Aires durante cuatro años consecutivos y en gira durante diez años. Esta obra, referente modélico de las nuevas formas de teatro documental, aborda la vida de seis actores nacidos durante la última dictadura cívico-militar argentina que reconstruyen la historia de sus padres a partir de fotos, cartas, grabaciones, ropa, testimonios, entre otros de los variados documentos que sirven de disparador para la creación y que son utilizados en escena. Desde 2008 Arias realiza creaciones propias y en colaboración con otrxs artistas que son programadas en teatros nacionales e internacionales. Ejemplo de esto son las obras Airport Kids (2008), Familienbande (2009), That enemy within (2010), El año en que nací (2012) o Melancolía y manifestaciones (2012). Surge, desde entonces, un creciente trabajo en particular con la escena alemana, impulso que desde 2016 se transforma en una colaboración regular para el Teatro Gorki y que le permite desarrollar proyectos como Audición para una manifestación (2014), Atlas del Comunismo (2016) o Futureland (2019). Las características principales de su trabajo se centran en el interés por el cruce de lenguajes y medios, un renovado uso de archivos y testimonios en escena, un particular trabajo con intérpretes no profesionales y la creación de dispositivos escénicos que dialogan con las lógicas de la industria cultural. A través de procedimientos que ponen en crisis la representación explora el pasado reciente y recupera discusiones de actualidad como la memoria de la dictadura argentina a partir de lxs hijxs, la guerra de Malvinas, la crisis del 2001, el comunismo y la reunificación alemana, la crisis de lxs refugiadxs en europa, entre otros.
Al comparar las experiencias de uno y otro período, se suele distinguir que las obras documentales de los sesenta y setenta tenían una vocación de acción política más explícita y directa, generalmente ligada a una intención de denuncia, en tanto que las actuales se acercan a lo político desde una actitud de interrogación, de puesta en debate, de práctica memorialista, iluminando zonas de lo micropolítico vinculado a lo personal. A su vez, mientras las primeras se caracterizaban por ser representadas por actores, en las del siglo XXI es muy frecuente el trabajo con intérpretes no profesionales en escena. Por otra parte, en general prima una sensación de que hay una desconexión entre ambas etapas: es decir, que quienes hacen teatro documental hoy no parten de recuperar las experiencias previas y hasta directamente las desconocen. En este sentido, Derek Paget (2009) habla de una broken tradition –una tradición interrumpida o quebrada– del teatro documental, en la cual sus reapariciones periódicas tienen más la forma de redescubrimientos que de recuperaciones; algo sobre lo cual se preguntan también Kempf y Moguileskaia (2013) desde el título de su libro: Le Théâtre néo-documentaire: résurgence ou réinvention?. En la breve síntesis histórica presentada hasta aquí, nosotras reproducimos también esta idea de la desconexión, ya que es lo que surge del estado actual de la cuestión. Sin embargo, es realmente muy poco lo que se ha estudiado a este conjunto de obras de uno y otro período desde una perspectiva comparada como para poder establecer distinciones generales y también es muy insuficiente el relevamiento existente de las experiencias documentales realizadas en distintos puntos del país y la región, por lo que lo que aparece como una desconexión entre ambos momentos de visibilidad del teatro documental puede deberse, en realidad, a un desconocimiento de prácticas relevantes que han servido de puente entre ambos momentos.
La idea de armar un mapa del teatro documental latinoamericano desde los años sesenta surge, así, con el propósito de hacer un aporte al desarrollo de una historia del teatro documental contemporáneo, buscando constituirse en una plataforma para plasmar ese relevamiento necesario de casos y ofreciendo también herramientas para sistematizar algunos ejes de análisis específicos que nos permitan hacer una crítica comparada de cómo se ha trabajado lo documental en las artes escénicas en distintos períodos, lugares y por parte de distintos artistas. Por eso imaginamos armar una base de datos que sustente ese relevamiento y que nos permita, en particular, mapear aquello que vayamos relevando. Afortunadamente, hoy existen herramientas digitales accesibles que ayudan a llevar adelante esta tarea y a sumar nuevas metodologías de análisis de datos a partir del procesamiento informático. En nuestro caso, estamos usando Heurist, una plataforma de código abierto desarrollada en la Universidad de Sydney (ver heuristnetwork.org) por un equipo a cargo de Ian Johnson, arqueólogo y especialista en sistemas, que diseñó una base de datos adecuada a las necesidades de la investigación en humanidades. Esta contempla la posibilidad de integrar datos heterogéneos, incorporar márgenes de incertidumbre y autogestionar la construcción de la base, permitiendo modificarla a medida que avanza la investigación sin necesidad de recurrir a programadores. Además, integra las funciones de registro de datos con las de visualización y publicación: es decir, permite armar y cargar la base de datos, visualizar sus contenidos en forma de mapas, líneas de tiempo, redes, entre otras opciones, y crear una página web desde la misma plataforma para compartir sus contenidos y realizar búsquedas.
Para describir la estructura de nuestra base de datos, podemos decir que esta se organiza en diferentes tipos de registro: personas, lugares, grupos, entre otros. Cada tipo de registro tiene una ficha diferente para la carga de información y la plataforma Heurist ya trae muchas fichas prediseñadas. En el caso de nuestro proyecto, debimos sumar la ficha correspondiente al tipo de registro principal, más específico para este proyecto, que es el de puesta en escena documental. Aunque aún seguimos haciendo ajustes en la estructura –permitir esto es una gran ventaja de Heurist–, los campos a completar para cada registro se agrupan en cinco categorías: dos más generales que contienen información básica sobre la puestas en escena a registrar, como las personas que participaron, los lugares de realización, la organización o institución que las produjo, etc.; otras dos para anexar materiales paratextuales y remitir a diversas fuentes y textos críticos (como artículos, páginas web o libros asociados a estas obras), y una más específica para caracterizar el tipo de trabajo documental realizado antes y durante la puesta (ver ANEXO).
En cuanto a la exploración de la base, sobre el conjunto de registros cargados, el sistema permite realizar selecciones a partir de múltiples opciones de filtrado y generar distintas visualizaciones de los registros seleccionados, como una vista detallada de cada registro, una lista del conjunto, una red de conexiones entre los distintos elementos y la opción que más nos interesa, que es su representación cartográfica y temporal. Así, por ejemplo, Heurist permite ver cómo se van reflejando en el mapa las distintas experiencias escénicas documentales a lo largo del tiempo.
En cuanto a la metodología de trabajo, en esta primera etapa del proyecto, la investigación está orientada principalmente a la construcción de la base de datos y a la generación de una dinámica de trabajo basada en esta herramienta. Se apunta a hacer una primera carga de registros priorizando el criterio de relevancia por sobre el de exhaustividad y, en la medida en que el proyecto se vaya haciendo público, se comunicará con mucha claridad que el estudio no pretende, al menos esta instancia, ser representativo respecto del conjunto de experiencias de teatro documental realizadas en la región durante el período. Se aspira, más que nada, a dar un nuevo formato al estado actual del conocimiento sobre el tema y a desarrollar un instrumento y un modelo de trabajo que pueda favorecer futuras investigaciones.
En función de su carácter tanto historiográfico como crítico, el proyecto avanza en dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, la del relevamiento de casos, apoyada principalmente en el análisis de fuentes documentales y bibliográficas (programas de mano, textos dramáticos, fotos, y textos teóricos, entre otras) y en la realización de entrevistas a informantes clave (investigadores especializados, artistas y gestores vinculados al teatro documental). En ambos casos, se buscará identificar casos relevantes para incluir en el Mapa, avanzando hacia completar la información de cada registro según sea posible en cada caso. En segundo lugar, está la dimensión del análisis crítico de la puesta en escena, en la que tomarán mayor relevancia nociones de poética y semiótica teatral como guía de la investigación; entre ellas, el análisis de textos, paratextos y metatextos puestos en relación.
En síntesis, la base de datos apunta a ir completándose de acuerdo a tres niveles de expectativa: a) partiendo de algunos datos mínimos (título, autoría, año y lugar de estreno) requeridos para todos los registros, b) buscando ampliar los registros con información detallada sobre los responsables artísticos y técnicos de cada experiencia y c) aspirando a sistematizar, en tantos casos como sea posible, aspectos críticos específicos relativos a su modo de trabajo con el material documental, tanto en escena como durante el proceso creativo.
Mientras entendemos que es sumamente factible que, rápidamente, se logren completar muchos registros con los datos mínimos –lo que ya resulta suficiente para la generación de visualizaciones en el mapa y la línea de tiempo que pueden ser reveladoras–, entendemos que el trabajo en profundidad con la ficha de cada obra hasta el nivel más detallado será algo que tomará mucho más tiempo y que posiblemente se concrete en un porcentaje limitado de casos; en particular, en aquellos que vayan siendo puestos en foco en las investigaciones personales de quienes integramos o integren a futuro el proyecto.
Sin embargo, aún cuando el trabajo en profundidad con las fichas se haga en unas pocas decenas de casos, resulta una experiencia piloto sumamente productiva de cara al desarrollo de modo un modo de trabajo de investigación que, apoyado en las posibilidades de esta herramienta digital, permita generar conjuntos de datos que puedan posteriormente compartirse y gestionarse siguiendo los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) (cfr. Wilkinson et al, 2016), abriendo un camino posible para pensar la investigación teatral en el marco de las prácticas de ciencia abierta. Aunque aquí no podemos extendernos en este punto, queremos apuntar que ese es otro de los objetivos que deseamos alcanzar con este proyecto.
La idea de hacer un mapa implica, evidentemente, un énfasis en la territorialidad de los fenómenos estudiados. En nuestro caso, esto parte de imaginar que puede ser un dispositivo útil para dar visibilidad a una historia compartida en la región, para forzarnos a pensar en diálogo, desde una perspectiva supranacional, en línea con el enfoque del teatro comparado (cfr. Dubatti, 2003). Sin embargo, no presuponemos semejanzas ni asumimos diferencias en esas historias; solo intuimos que, al igual que sucede en otros planos histórico-culturales, tiene que haber vasos comunicantes, intercambios y datos contextuales compartidos entre lo sucedido en distintos puntos de América Latina en cada período. En principio, en nuestras propias trayectorias investigativas, partimos de querer superar un punto de vista “porteñocéntrico” y entramar nuestras investigaciones en un tejido que exceda los límites de Buenos Aires y también de Argentina. El mapa es, en parte, una excusa para evidenciar los sesgos y los huecos de nuestros relevamientos. Y confiamos en que también nos permitirá establecer vínculos con investigadorxs radicadxs en distintos puntos del país y la región para avanzar en el relevamiento de qué experiencias se han desarrollado en sus zonas de trabajo.
Retomando lo mencionado sobre el estado de la cuestión y el origen del Mapa, cabe decir que, además de tener la vocación de relevar tantas experiencias como sea posible, el proyecto parte de una pregunta de investigación específica: ¿Qué interrupciones y continuidades definen la historia del teatro documental en la región? Para intentar responderla, nos interesa cruzar la variable espacial con la temporal y ubicar las experiencias documentales realizadas en distintos puntos de la región en una línea de tiempo, para ir siguiendo su desarrollo y sus momentos de mayor y menor visibilidad.
Según la información que tenemos cargada hasta el momento, esta interrupción tiene un correlato en nuestro mapa, ya que, si lo filtramos a partir de la línea de tiempo, puede verse que se destacan varias experiencias en los años sesenta y setenta, luego aparece un vacío y finalmente se ve un franco auge de experiencias en los dos mil. Pero, si bien esta visualización muestra un gran hueco entre las experiencias representativas del primer período y las del segundo, hay que decir que, como antes mencionamos, esto solo refleja el estado actual de nuestras investigaciones sobre el tema (orientadas especialmente al teatro documental del siglo XXI) y también una carga de información en la base de datos muy incipiente. Justamente, como antes dijimos, estamos creando esta plataforma para complementar e incluso desafiar lo que ya sabemos sobre el tema.
Y, en ese sentido, desarrollaremos aquí una de las líneas de reflexión que nos abrió esta primera etapa del proyecto, ya que del propio proceso de trabajo con la base de datos nos han surgido nuevos interrogantes. Algunos son más puntuales, como las pequeñas dudas con las que nos confrontamos cada vez que tenemos que completar la ficha de una puesta en escena y que nos fuerza el muy sano hábito de rechequear con precisión la información a volcar. Y otros, son realmente más estructurales y centrales, al punto que nos han ayudado a complejizar el modo en el que pensamos nuestros objetos de estudio. Nos referimos a una pregunta como: ¿Es cartografiable la desterritorialidad / transterritorialidad? Aquí nos enfrentamos realmente a una pregunta sobre la utilidad real del mapeo como recurso para esta investigación.
A medida que avanzábamos en la carga de datos de nuestra base, nos fuimos dando cuenta de que particularmente la producción de Lola Arias presentaba una dificultad concreta a la hora de ser situada, ya que comúnmente se presenta como artista argentina, pero en ocasiones a sus obras le son asignados otros países de procedencia, rasgo que en general coincide con el lugar donde fueron producidas.
Esto nos llevó a pensar alternativas respecto a la radicación de estos trabajos y la conformación de su ficha informativa, como por ejemplo la posibilidad de replicar la localización en diferentes ciudades o dejar en la ficha sólo el lugar de estreno y detallar el resto de lugares implicados en la sección de observaciones. Pero ninguna de estas opciones nos convencía realmente. En las distintas cargas de obra detectábamos problemas que tenían que ver con la particularidad de cada proyecto. Por ejemplo, al cargar en nuestra base de datos la obra Chácara Paraíso, realizada en Sao Paulo en enero del 2007 en colaboración con Stefan Kaegi, descubrimos que este proyecto contó además con una obra “hermana” titulada Soko São Paulo que se realizó en diciembre de ese mismo año en Alemania y que puede pensarse como una deriva de Chácara Paraíso, ya que partió de la misma idea base y se llevó a cabo incluso con parte del elenco brasileño. Surgió entonces la necesidad de incorporar un campo para darle materialidad a esa relación ya que nos parecía que la representación cartográfica de estas obras no podía mostrarlas como dos trabajos disociados, sino que teníamos que poder dar cuenta de su relación y de la forma en la que fueron creadas.
Otro caso particular fue la carga de Campo Minado (2016). Esta obra, comisionada por dos festivales de teatro de Gran Bretaña, fue creada luego de tres años de investigación en Buenos Aires y en Londres con veteranos de ambos países, entre ellos un soldado inglés de origen nepalés. Se estrenó en el Festival de Brighton, el 28 de mayo de 2016, y casi seis meses más tarde se presentó en el Centro de Artes Experimentales de la Universidad Nacional de General San Martín en Buenos Aires. Nos preguntamos entonces ¿cómo georeferenciar una obra como ésta, conformada por una multiplicidad identitaria? Mostrar en el mapa solo su lugar de estreno sería obturar la interrelación cultural que estas obras habilitan a pensar. En Atlas del Comunismo, sucede algo similar. Es producida y realizada para el Teatro Gorki de Berlín, llega a Buenos Aires en 2019 en el marco del FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires) y se presenta en la sección internacionales como una producción alemana, pero ¿cuál es el criterio para asignarle esta procedencia? ¿Está asociada al país de producción, la nacionalidad de sus participantes, el idioma, el imaginario que trabaja? ¿Cómo definir la identidad de una obra cuando en ella no coinciden el mapa y el territorio? Creemos fundamental poder entender y representar gráficamente estas obras desde una perspectiva no-areolar (Echeverri, 2004), es decir, asumir que proponen una lógica relacional, una red intercultural basada en los elementos que las componen. De lo contrario, estaríamos restringiendo sus posibilidades de territorialización sin lograr dar cuenta de los matices, de los intereses y las redes de conexión que sostienen estas producciones. Con la idea de poder plasmar esto en un dispositivo cartográfico y teniendo en cuenta las limitaciones que la plataforma Heurist presenta a la hora de intentar visualizar relaciones, decidimos exportar algunos datos a otra plataforma y hacer una primera aproximación para ver cómo podría ir armándose una cartografía alternativa y relacional que dé cuenta de un entramado transterritorial.
En el cruce entre la investigación teatral y las formas específicas de investigar que posibilitan las tecnologías digitales, el trabajo que venimos desarrollando en este proyecto puede pensarse, como dijimos al comienzo, en el marco de las humanidades digitales, un área en plena expansión dentro de los estudios del arte y la cultura que se define por “nuevos modos de producción académica y nuevos espacios institucionales dedicados a la investigación, formación y publicación realizadas de forma colaborativa, transdisciplinar y atravesada informáticamente (...) [No] es tanto un campo unificado como un conjunto de prácticas convergentes que exploran un universo en el que la palabra impresa ya no es el medio principal en el que el conocimiento es producido y comunicado” (Burdick et al, 2012: 2; traducción propia).
Para nosotras, entender el trabajo que estamos haciendo como un modo de investigación teatral que participa de las humanidades digitales supone incorporar un marco teórico-metodológico que tiene ya un gran desarrollo (cfr. Del Río Riande, 2014) y que nos está ayudando a abordar y potenciar una zona de nuestro trabajo de investigación; una zona que nos entusiasma porque es especialmente fértil para la colaboración y la transferencia[2]. Y trabajar en esta línea también implica habituarnos a incorporar la perspectiva de los datos para pensar nuestros objetos de estudio, un tema complejo que implica problemas y debates específicos en las humanidades.
Cuando llamamos a algo datos, implicamos que existe en unidades separadas y distintas, que puede procesarse computacionalmente, que sus cualidades significativas pueden enumerarse en una lista precisa, que si alguien realiza las mismas operaciones sobre los mismos datos obtendrá los mismos resultados. No es así como los humanistas piensan el material con el que trabajan. Esta no es una analogía perfecta, pero imaginen que alguien se refiere a tu álbum de fotos familiar como un dataset. No es incorrecto per se, pero sugiere que esta persona simplemente no entiende por qué le das valor a este artefacto. Y es lo mismo con los humanistas. Con una fuente, como un film o una obra literaria, uno no extrae rasgos para analizarlos; uno trata de sumergirse en ella, como en una pileta, y comprenderla desde adentro[3].
¿Y por qué sería necesario incorporar el concepto de datos en nuestro trabajo, a pesar de la cierta incomodidad que genera? En nuestro caso, nos vemos confrontadas con la necesidad de abordar el tema por dos razones: una más conceptual tiene que ver con que es un eje recurrente en las discusiones teórico-metodológicas del campo de las humanidades digitales; en tanto empezamos a indagar en ese campo, el tema resulta ineludible. Por otro lado, desde un lugar muy práctico, desde el momento en que el proyecto se apoya en la construcción de una base de datos, es evidente que reflexionar sobre esta categoría nos resulta central. Así, en lugar de preguntarnos si debemos o no hablar de datos en nuestras investigaciones, comenzamos a preguntarnos a qué se estaría llamando datos en las humanidades digitales y qué tipos de datos hay, tomando en consideración cómo se nos presentan y cómo los procesamos. Christopher Schöch ofrece algunas definiciones que nos resultan un buen punto de partida. En primer lugar, la siguiente:
Un dato en las humanidades podría definirse como una abstracción digital, selectivamente construida y accionable informáticamente que representa algunos aspectos de un objeto determinado de indagación humanística.
Resulta interesante cómo esta definición subraya hasta qué punto ese proceso de abstracción y construcción crítica llevado adelante por quien investiga es el que determina cómo serán los datos. Es decir, no se está recuperando una idea objetivista simplificadora y positivista de los datos, sino que se piensa en una noción de datos surgida de un análisis que, sin renunciar a su potencial crítico, aborda la tarea de representar algunos aspectos de un objeto determinado de modo de tal que puedan ser accionables informáticamente (machine-readable). En ningún caso se está afirmando que, a partir de ahora, todo el conocimiento que podemos aspirar a tener de nuestros objetos de estudio deberá reducirse a aquello que quepa en una planilla de cálculo o una base de datos. Solo se trata de explorar qué viejas y nuevas preguntas podemos responder a partir de organizar de ese modo aquella información que sí es permeable a ello y, sobre todo, a partir de todos los diferentes métodos de análisis que se abren actualmente a partir de ese insumo de datos estructurados. Y esta es la otra definición que Schöch explica con claridad y que queremos recuperar aquí: la distinción entre datos estructurados y no estructurados (existen también los semi-estructurados):
Los datos estructurados se suelen reunir en una base de datos en la que todos los pares clave/valor tienen identificadores y relaciones claras y que siguen un modelo de datos explícito. [Por su parte, e]l texto escrito es el ejemplo típico de datos no estructurados, en los que los límites de los elementos individuales, las relaciones entre los elementos y el significado de los elementos están, en su mayoría, implícitos
Así, uno de los desafíos que enfrentamos como investigadoras del campo de los estudios teatrales llevando adelante un proyecto como el del Mapa del teatro documental puede ser más claramente formulado como el desafío de la estructuración de los datos. Acostumbradas a trabajar con datos no estructurados, tanto en términos de nuestras fuentes como del modo de presentar los resultados de investigación, esto nos ha implicado una importante adaptación y nos ha impulsado a un proceso de aprendizaje de nuevas técnicas y herramientas. El hecho de estar desarrollando el proyecto en una plataforma pensada para el trabajo humanístico como Heurist es un factor facilitador en este proceso y nos ha permitido comprobar muy rápidamente muchas de las ventajas de este tipo de trabajo. Así, avanzando ya hacia las provisorias conclusiones de este artículo, podemos decir que, aunque este no abarca, por supuesto, la totalidad de nuestra práctica investigativa actual, el trabajo con datos estructurados nos permite incorporar nuevos métodos de análisis basados en el procesamiento digital y multiplicar así los soportes disponibles para el análisis crítico e interpretativo de los problemas que abordamos.
Ya para terminar, sólo queremos apuntar algunas primeras conclusiones que podemos sacar del recorrido hecho hasta aquí. Por un lado, remarcar que son varias las ventajas que encontramos en sistematizar la información en una base de datos como la que acabamos de presentar. Entre ellas, la precisión que promueve respecto de la información, las preguntas que incentiva y, sobre todo, las posibilidades que abre para la organización y visualización de datos, así como para la publicación de nuestras investigaciones en formatos diversos.
Respecto de la investigación teatral comparada en particular, creemos que esta se puede ver potenciada y facilitada por la generación de proyectos de representación cartográfica como este mapa del teatro documental latinoamericano; por supuesto, siempre sosteniendo un abordaje crítico de la territorialidad. En este sentido, a partir del recorrido comentado en este trabajo, creemos que la opción de cartografiar puntos de radicación o nodos en red, que conecten los territorios no-areolares involucrados en cada creación, permite comprender mejor los procesos a través de los cuales las poblaciones móviles, como es el caso de artistas como Arias, construyen el territorio de su práctica para observar posicionamientos y tensiones entre lo local y lo global. Las tramas resultantes de las primeras pruebas nos sugieren que este tipo de mapeo construye nuevas formas de representar los intercambios y cruces que se tejen en estos trabajos e invita a indagar en la complejidad de las relaciones políticas, sociales y culturales que las sostienen.
Finalmente, volviendo sobre las ventajas que creemos que tiene la creación de una base de datos como esta, queremos subrayar la posibilidad que abre a futuro de compartir los datos allí alojados y, también, de dar soporte a diferentes prácticas de investigación en red. En este sentido, acostumbrarnos a crear, en el marco de nuestras investigaciones, registros estructurados de aquella información que sea permeable a ello, permitiría que se pueda dar acceso a otrxs a esa información y que investigaciones posteriores puedan construirse a partir de ella, dándole nuevos usos. Esto remite directamente a una de las discusiones actuales más interesantes sobre el modo de hacer ciencia y su sentido social, que es la vinculada a la ciencia abierta y los datos abiertos. Creemos que este proyecto abre una puerta para empezar a pensar cómo podemos comenzar a participar en ella desde el campo de la investigación teatral. Por otra parte, en un futuro no muy lejano, es posible que nos veamos, de hecho, en la necesidad de adoptar prácticas en este sentido, aún más allá de nuestra adhesión a ellas, ya que en el marco de la ley 26.899 de repositorios y datos abiertos –sancionada en nuestro país en 2013 y estrechamente ligada a estas discusiones– las instituciones del sistema científico nacional están comenzando a requerir a sus investigadorxs la presentación de un plan de gestión de datos para sus proyectos, ya que se espera que todas las investigaciones financiadas con fondos públicos compartan en acceso abierto no sólo la publicación de sus resultados, sino también los datos en los que estos se basan. Si bien entendemos que esto va a tardar en llegar como exigencia a nuestro ámbito de estudio (justamente por la complejidad que el tema de los datos tienen en nuestro área), entendemos que comenzar a preguntarnos por qué aspectos de nuestras investigaciones pueden ser pensados como datos pasibles de ser compartidos tiene la ventaja adicional de comenzar a prepararnos para responder a estas demandas institucionales y, más allá de ellas, para constituirnos en participantes activxs del proceso contemporáneo de apertura de la investigación.
[1] Una primera versión de este trabajo fue presentada en el X Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, organizado por la Asociación Argentina de Teatro Comparado (ATEACOMP) y la Universidad de Catamarca en octubre de 2021.
[2] Sobre la naturaleza cooperativa del trabajo en humanidades digitales, en el texto de presentación antes citado se subraya que el campo se caracteriza actualmente “por una atención intensificada hacia la construcción de herramientas, entornos y plataformas transferibles destinadas al trabajo académico colaborativo” (Burdick et al, 2012: 2; traducción propia). También, respecto del vínculo entre las humanidades digitales y las prácticas de investigación abierta y colaborativa, ver Del Río Riande y Tóth-Czifra, 2019.
[3] En este mismo sentido, Christof Schöch (2013) comenta: “La mayoría de mis colegas de los estudios literarios y culturales no hablarían necesariamente de sus objetos de estudio como “datos”. Si les preguntás qué están estudiando, preferirían hablar de libros, pinturas, films [...] Tal vez hablarían de lo que están estudiando como textos, imágenes y sonidos. Pero muy raramente considerarían sus objetos de estudio como “datos”. Sin embargo, en las humanidades al igual que en otras áreas de investigación estamos lidiando cada vez más con “datos”. Con los esfuerzos de digitalización que se están realizando desde sectores públicos y privados alrededor del mundo, existen cada vez más datos relevantes para nuestros campos de estudio, y, si tienen las licencias adecuadas, esos datos están disponibles para la investigación. Las humanidades digitales aspiran a estar a la altura de ese desafío y a concretar el potencial de estos datos para la indagación humanísitica” (2013: párr. 1; traducción propia).
Bravo Elizondo, P. (1982). Teatro documental latinoamericano. Vols. I y II. México: UNAM.
Brownell, P. (2021). Proyecto Biodrama. El teatro biográfico-documental de Vivi Tellas y lo real como utopía en la escena contemporánea. Buenos Aires: Red editorial / Antítesis
Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, T., y Schnapp, J. (2012). A Short Guide to the Digital_Humanities. En Digital_Humanities (pp. 121-136). MIT Press. http://jeffreyschnapp.com/wp-content/uploads/2013/01/D_H_ShortGuide.pdf
Cobello, D. (2022). “De la représentation du réel à l’action performative: notes sur l’esthétique comme pensée politique au théâtre de Lola Arias”. En Bérénice Hamidi-Kim y Alexandra Silva (comp), Théâtres face aux dictatures, Paris: Solitaire intempestif.
De Toro, F. (1987) Brecht en el teatro hispanoamericano contemporáneo. Buenos Aires: Galerna.
del Río Riande, G. (2014, noviembre 17). ¿De qué hablamos cuando hablamos de Humanidades Digitales? I Jornadas Nacionales de Humanidades Digitales, Buenos Aires. https://doi.org/10.5281/zenodo.2545557
del Río Riande, G., y Tóth-Czifra, E. (2019). El metablog OpenMethods o cómo abrir la investigación en Humanidades Digitales. Hipertext.net, 19, 63-73. https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2019.i19.05
Dubatti, J. (2003). El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado. Buenos Aires: Atuel.
Echeverri, Juan Álvaro (2004) “Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: diálogo intercultural?”. En Alexander Surrallés y Pedro
García Hierro (eds.) Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. Lima: Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) Documento N° 39: 259-277. Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de: https://www.iwgia.org/images/publications//0331_tierra_adentro.pdf
Favorini, A. (1995) “Introduction. After the Fact: Theater and the Documentary Impulse”. En Voicings. Ten Plays of Documentary Theater. Hopewell, NJ: The Ecco Press.
Freire, S. (2007). Teatro documental latinoamericano: El referente histórico y su (re)escritura dramática. La Plata: Al Margen.
Garzón Céspedes, F. (comp. ) (1978). El teatro latinoamericano de creación colectiva. La Habana: Ediciones Casa de las Américas.
Kempf, L. y Moguilevskaia, T. (Ed.). (2013) Le Théâtre néo-documentaire: résurgence ou réinvention?. Metz: PUN, Éd. Universitaires de Lorraine.
Martin, C. (2013). Theatre of the Real. Nueva York: Palgrave Macmillan.
Paget, D. (2009). “The ‘Broken Tradition’ of Documentary Theatre and Its Continued Powers of Endurance”. En A. Forsyth y C. Megson (eds.), Get Real. Documentary Theatre Past and Present (pp. 224-238). Croydon: Palgrave Macmillan.
Piscator, Erwin. (1957). Teatro Político [1929]. Buenos Aires: Futuro.
Posner, M. (2015, junio 17). Humanities Data: A Necessary Contradiction. Harvard Purdue Data Management Symposium, Cambridge, Massachusetts. https://miriamposner.com/blog/humanities-data-a-necessary-contradiction/
Sánchez, J. A. (2007). Prácticas de lo real en la escena contemporánea. Madrid: Visor libros.
Schöch, C. (2013). “Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities”. Journal of Digital Humanities, 2(3). http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-smart-clean-messy-data-in-the-humanities/
Tellas, Vivi (2017) Biodrama | Proyecto Archivos: seis documentales escénicos. Coordinado y compilado por Pamela Brownell y Paola Hernández. Córdoba: Papeles Teatrales/FFyH/UNC.
Weiss, P. (1976). “Notas sobre el Teatro-Documento” [1968]. En Escritos políticos. Barcelona: Lumen.
Wilkinson, M., Dumontier, M., Albersberg, I. et al (2016). “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”. Scientific Data. 3, 160018, https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Aunque la estructura definitiva se irá ajustando, al menos, a lo largo de toda la primera etapa del proyecto –Heurist permite hacer modificaciones estructurales a las fichas de registro en cualquier momento–, los campos a completar definidos hasta ahora para el tipo de registro principal de esta base, que es el de puesta en escena documental, se agruparían en cinco categorías (General, Detalles, Caracterización documental, Materiales y Referencias) que se presentan como pestañas diferenciadas dentro de la ficha de carga. En cada una de estas pestañas encontramos diferentes campos (requeridos u opcionales; únicos o repetibles) y determinados tipos de valores posibles para cada uno de ellos (campos de texto breve o libre, selección entre opciones desplegables, información espacial o temporal en un cierto formato, etc.).