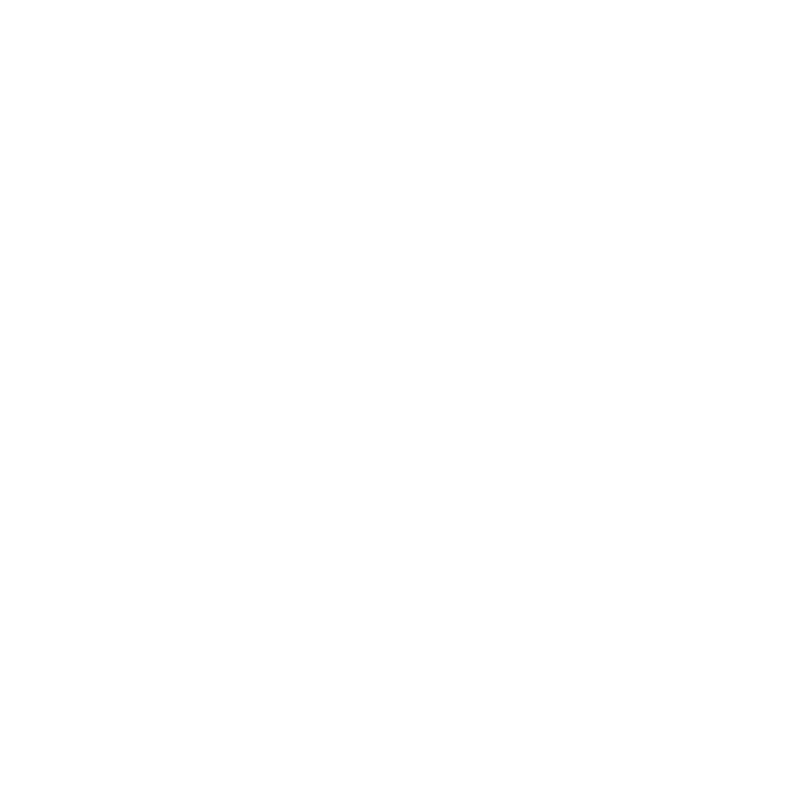
Relevamiento y diagnóstico de los espacios culturales de base social comunitaria de la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
María Soledad Raffa y Laura Isabel Romero
Iniciar lectura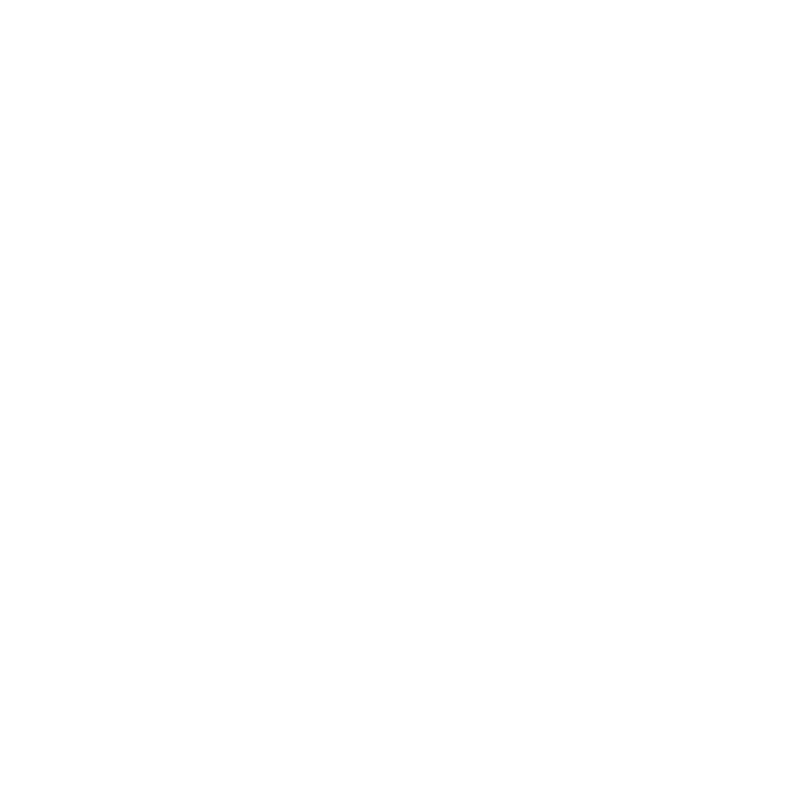
María Soledad Raffa y Laura Isabel Romero
Iniciar lecturaA partir de la experiencia de Relevamiento de los Centros Culturales de la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) realizada por el “Equipo de Arte y Sociedad” del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) en años previos, el presente proyecto se plantea como una continuidad y revisión metodológica, en el marco de Cultura de Datos. Mediante la elaboración de indicadores y aplicación de metodologías de análisis de datos, nos proponemos facilitar la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación de los espacios culturales de base social comunitaria de la Comuna 4 de CABA que sirva como insumo para la elaboración de políticas públicas que garanticen los derechos culturales de los ciudadanos.
Espacios culturales, Cultura comunitaria, Demandas ciudadanas, Políticas culturales.
Desde el “Equipo de Arte y Sociedad” del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se trabajó desde el año 2012 en un relevamiento de los Centros Culturales de la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya). Dicho trabajo fue documentado en una base de datos y en un mapa de Centros y Organizaciones Culturales, a la vez que permitió comprender las necesidades prioritarias del sector, dando lugar a la organización de Seminarios de Gestión Cultural que acercaron referentes y permitieron espacios de reflexión respecto a los temas identificados.
Tomando como base la experiencia previa, nos planteamos como objetivo elaborar un relevamiento y diagnóstico actualizado sobre la situación de los espacios culturales de base social comunitaria de la Comuna 4 de CABA que funcione como insumo para la elaboración de políticas culturales públicas, entendiendo que las mismas contribuirán a garantizar los derechos culturales de la ciudadanía.
Enmarcado en un trabajo colaborativo entre el Equipo de Arte y Sociedad del CIDAC-UBA y el Grupo de Estudio Cultura de Datos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el presente proyecto se propone una revisión de la metodología utilizada previamente en función de optimizar el trabajo de obtención de datos; implementar el uso de indicadores y proponer nuevas herramientas de análisis de datos que favorezcan un mejor aprovechamiento del trabajo de relevamiento y de los datos obtenidos.
Para el desarrollo del presente artículo, nos situamos en un marco conceptual que avanza en la comprensión de la generación de las políticas culturales públicas.
La política es un proceso de toma de decisiones que tienen una orientación ideológica que permiten plantear objetivos, criterios y premisas sobre un tema particular y/o general. La Real Academia Española expresa con relación al término política que es un “conjunto de actividades de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”. Por otro lado, Lahera (2004) manifiesta que “la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos.” (p. 7).
En ese sentido, la política es una herramienta que permite, desde una visión parcializada (la ideológica), plantear mecanismos para plasmar un proyecto. Desde nuestra perspectiva, la política es una herramienta de transformación social.
Por otro lado, y complejizando el concepto cuando hablamos de políticas públicas nos referimos al diseño y planificación de un conjunto de objetivos y acciones tendientes a solucionar una problemática prioritaria desde el Estado. Es el conjunto de tomas de posición, tácitas o explícitas, de diferentes organismos e instancias del aparato estatal que expresan una determinada modalidad de intervención del Estado, en relación con una cuestión que despierta la atención, interés o movilización de actores de la sociedad civil (Oszlak y O'Donnell, 1982: 112 citado en Fernando Martín Jaime ... [et.al.] 2013).
Además, podemos categorizar a las políticas públicas de la siguiente manera:
De esta forma, es posible analizar las políticas públicas desde su estabilidad como una política de gobierno o política de Estado; a través del alcance territorial: nacional, provincial y/o local y a partir de sus efectos como: constituyentes, distributivas, redistributivas, regulatorias, y/o simbólicas.
Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya (2013) sostienen que:
De este modo, las políticas públicas no son sólo la expresión de una intencionalidad dirigida a resolver algún problema incorporado a la agenda de gobierno. Suponen también definiciones de estos problemas, postulación de relaciones causales en torno a ellos, lineamientos y criterios para orientar decisiones y acciones, mandatos y atribuciones de competencias y recursos a distintas organizaciones públicas (el Estado), así como las consecuencias efectivas (resultados e impactos) que producen.
Por otro lado, y analizado el concepto de cultura nos encontramos con diversas perspectivas de abordajes disciplinares (Tylor, 1871; Lévi-Strauss, 1953; García Canclini, 1981; Geertz, 1988; Regalsky, 2003), algunas complementarias entre sí y otras cerradas en sí mismas. Esas conceptualizaciones son proyecciones del momento histórico, político, social, económico, cultural que se encuentran en vinculación con la comunidad.
Consideramos que la Conferencia Mundial Mondiacult sobre Políticas Culturales (1982) realizada en México será un puntapié para trabajar el concepto de cultura de manera conjunta y desde la perspectiva de distintos países. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (Mondialcult, 1982).
Esta definición se convertirá en un “marco conceptual” desde el cual trabajar la cultura y dará paso a discusiones más profundas y complejas sobre el tema. De esta manera, la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) manifestará que: “la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad.”.
Mientras que, la Declaración de Friburgo (2007) hará especial hincapié en la definición del término “cultura” que “abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo (artículo 2)”. De este modo, entendemos a la cultura como una construcción social dinámica que se encuentra en constante modificación y negociación y constituye un pilar para la construcción de la identidad.
Tomando en consideración lo desarrollado en relación con la política y su condición de pública y el concepto de cultura, ahondaremos sobre la definición de políticas culturales. En principio, García Canclini (1987) plantea que las políticas culturales son un “conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población, y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (p. 26). Por su parte, Coelho (2009) considera que la misma, es un programa de intervenciones realizadas por el Estado con la presencia de otros agentes culturales.
La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estructuras culturales y generalmente es entendida como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios con el objeto de satisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas. A partir de esta idea, la política cultural se presenta, así como el conjunto de iniciativas tomadas por estos agentes para promover la producción, la distribución y el uso de la cultura, la preservación y la divulgación del patrimonio histórico y el ordenamiento del aparato burocrático responsable de ellas (p. 241).
Por otro lado, Urfalino (2015) incorpora a la definición de política cultural un concepto importante para la esfera política que es el poder públicola noción de política cultural tiene como referente un momento de convergencia y de coherencia entre, por un lado, representaciones del papel que el Estado puede atribuir al arte y la cultura respecto a la sociedad y, por otro, la organización de una acción pública. La existencia de una política cultural de tal especie exige fuerza y coherencia de esas representaciones, resultando en un mínimo de unidad de acción del poder público (p. 15).
Los Estados-Nación encontraron en la política una poderosa herramienta de construcción de ciudadanía, además de instrumentar políticas sobre la cultura con el fin de consolidar una única identidad nacional y reforzar el nuevo orden desde lo simbólico. Esta decisión supuso un recorte, de lo cultural, a gusto de las clases dominantes instituyendo una cultura hegemónica e invisibilizando “lo diferente”. Como plantean Margulis, Urresti y Lewin (2014) “el Estado y todos los otros actores que intervienen eficazmente en estos procesos hacen también política con y de la cultura (p.11).
Las transformaciones suscitadas a lo largo del Siglo XX, permitirán pensar en la cultura en su más amplio sentido. Sin embargo, las políticas públicas trazadas por el Estado para el campo de la cultura eran de consumo y distribución sin considerar la creación-producción cultural que merecía ser fomentada y visibilizada. Durante años, una idea de cultura como un hecho estático acompañó las decisiones políticas. No obstante, en los últimos años el reconocimiento de la diversidad cultural permitió en principio emerger nuevas huellas que caracterizan el territorio y seguidamente, reclamar el uso de sus derechos. Curvello y otros (2009) plantean que:
La diversidad cultural plantea la cuestión de la democratización cultural. Un proceso continuo de democratización cultural debe basarse en una visión de la cultura como una fuerza social de interés colectivo, que no puede depender de las disposiciones del mercado. En una democracia participativa, la cultura debe ser vista como una expresión de ciudadanía. Por lo tanto, uno de los objetivos del gobierno debe ser la promoción de formas culturales de todos los grupos sociales, de acuerdo con las necesidades y deseos de cada uno, buscando incentivar la participación popular en el proceso de creación cultural, promoviendo modos y autogestión de la cultura. iniciativas. Las ciudadanías democráticas y culturales contribuyen a la superación de las desigualdades, al reconocimiento de las diferencias reales existentes entre los sujetos en sus dimensiones sociales y culturales. Al valorar las múltiples prácticas y demandas culturales, el Estado está permitiendo la expresión de la diversidad cultural
Bayardo (2008) manifiesta que:
políticas culturales se hallan en el reconocimiento de los derechos culturales como parte de los derechos humanos, sancionados en 1948 primero por la Organización de Estados Americanos y luego por la Organización de las Naciones Unidas, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respectivamente
Por lo cual, entendemos que las políticas culturales son instrumentos que permiten delinear alcances y delimitaciones en las cuales la incorporación de la participación ciudadana contribuye a una mayor democratización. Aunque, no solo hay que pensar en democratización sino también en democracia cultural pensando al ciudadano como actor social activo, participativo, creativo y diverso. En este sentido, las políticas culturales (públicas y/o privadas) podrían contribuir a la construcción de programas, proyectos, etc. que aborden problemáticas que contribuyan a la cohesión social.
[…] la recuperación de valores culturales, la aceptación de la pluralidad cultural y el reconocimiento político de culturas amenazadas o ignoradas componen un conjunto de valores que se van incorporando a una nueva fundamentación de las políticas culturales.
De este modo, la política cultural busca difundir, incentivar y formar en las expresiones y la experiencia de lo cultural, llegando a todos sus ciudadanos y reconociendo la riqueza que significa la diversidad en la construcción de una cultura de paz.
Lo urbano, “se construye desde el inicio como un territorio de conflicto entre identidades sociales, culturales y políticas, que dirimen su lugar también a partir de los problemas materiales”. (Gorelik, 1994:19). Las ciudades cargadas de significados y significantes nos permiten hacer múltiples lecturas del espacio y su organización. Lo urbano, periurbano o rural cuentan con características morfológicas distintas y con el uso diferenciado del espacio. De esta manera, los espacios urbanos diseñados, planificados o emergentes describen una realidad social, cultural, económica y política que debe ser atendida. Cuando hablamos de espacios urbanos nos referimos a los construidos, pero también a los vacíos en términos materiales; entendiendo que algunos espacios urbanos vacíos físicamente poseen una fuerte carga simbólica.
Desde este posicionamiento, revisamos las investigaciones relacionadas con relevamientos y diagnóstico de los espacios culturales de base social comunitaria y hemos encontrado distintos abordajes en temas similares.
El Catastro de infraestructura cultural pública y privada de Chile (2005) fue desarrollado por el Consejo de la Cultura, en conjunto con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y Gendarmería Nacional de Chile. Esta investigación permitió registrar a través de un mapeo espacios culturales en todo el país que permitió desarrollar un diagnóstico de situación a escala regional y comunal. El fin que persiguió el proyecto era constituirse en una herramienta técnica para los equipos técnicos y los gobiernos en sus distintas escalas para el diseño y ejecución de políticas culturales.
Por otro lado, el Sistema de Información cultural de la Argentina (SINCA) ha desarrollado en el año 2005 el mapa cultural de la Argentina. El mismo es un recurso online que permite seleccionar y comparar información cultural y datos sociodemográficos (educación, salud, tecnología, nivel de pobreza, etc.) en cada provincia y en las ciudades más importantes del país.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuenta con un proyecto de Infraestructura cultural y entorno urbano donde se encuentran registrados 3100 espacios culturales de gestión pública, privada o comunitaria. Se observa el desarrollo de categorías de análisis por comuna y que servirá de insumo para nuestra investigación.
Bayardo (2008) expresa que CABA:
ha incorporado en su Constitución local, mediante el art. 32, el derecho al acceso democrático a la cultura. Su reglamentación mediante la ley 2176 asegura su acceso universal, equitativo e inclusivo, incluye la preservación de los espacios culturales y determina que la cultura se asume como prioridad estratégica y como política de Estado
Desde esta perspectiva se ha desarrollado una experiencia de gestión cultural relacionada con los espacios culturales que intenta ser un aporte al conocimiento del sector cultural. Para ello, hemos analizado y debatido sobre la necesidad de diseñar una taxonomía para la construcción de indicadores culturales.
El “Equipo de Arte y Sociedad” del CIDAC, inicialmente enfocado de forma directa en la generación de prácticas socio-estéticas reflexivas en conjunto con los Centros Culturales de la Comuna 4, detectó la necesidad de modificar su enfoque de trabajo.
Dicho cambio se propuso para intentar colaborar en la resolución de la desarticulación que se evidenciaba entre los distintos agentes culturales y comprender en detalle las potencialidades y falencias de los distintos Espacios Culturales de la Comuna. El reconocimiento del ecosistema cultural institucional permitiría así planificar estrategias de acción específicas de modo tal que saberes y herramientas académicas lograrían ser puestos al servicio de las necesidades reales de los distintos agentes culturales que conforman el territorio cultural.
A partir de estos propósitos y, enmarcados en la metodología investigación-acción, desde el año 2012 el trabajo del equipo tuvo entre sus objetivos centrales el relevamiento de los Centros Culturales de la Comuna 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya-.
Los datos a ser recolectados, que inicialmente se plantearan en forma de encuesta, fueron analizados y reorganizados en campos para permitir una diagramación lógica y relacional de los mismos y un posterior análisis de las categorías de interés.
El relevamiento se organizó a partir de un listado preliminar de Centros y Organizaciones culturales que inicialmente abordó los barrios de Parque Patricios, Barracas y La Boca y, en una segunda etapa, el barrio de Pompeya.
El relevamiento fue llevado a cabo por estudiantes del Equipo de Arte y Sociedad del CIDAC organizados en grupos con la coordinación de un referente por barrio.
Los estudiantes realizaron un primer abordaje del área delimitada a partir del método de búsqueda que conllevo a recorrer sectores urbanos en forma organizada y con criterios para el levantamiento de datos. Este trabajo permitió la obtención de nuevos contactos de organizaciones con menor visibilidad en los medios digitales.
A través de la coordinación de entrevistas con los referentes de los distintos espacios culturales se llevaron a cabo una serie de visitas con el fin de dialogar y establecer un vínculo de confianza que permitiera, en una instancia posterior a las mismas, registrar los datos referidos a los aspectos definidos de interés.
El registro fue llevado a cabo en una planilla Excel. Se definieron campos cerrados, con datos cuantitativos y rangos de selección, y también campos abiertos que, respondiendo a la necesidad expresada por los estudiantes involucrados en las tareas de relevamiento, permitiera los comentarios más amplios, dando espacio de este modo a la interpretación de los datos y a los aspectos cualitativos.
La recolección de datos se organizó a partir de las siguientes categorías de análisis: datos generales, contacto, formas de difusión, objetivos y perfil de la organización, características de la población que asiste al centro, características de las actividades, recursos humanos, infraestructura, dificultades de la organización y otra información considerada importante de la organización.
La experiencia de relevamiento nos permitió colaborar en la generación de un vínculo más fluido y personal entre el Equipo del CIDAC y los referentes de los distintos centros y organizaciones culturales de Comuna 4. Este trabajo se constituyó como un punto clave para los objetivos generales del proyecto centrados en el acercamiento de la universidad y el territorio, permitiendo co-construir con la comunidad un nuevo conocimiento en forma colaborativa; brindando al equipo un panorama más actualizado y profundo respecto al funcionamiento de las prácticas artísticas de la Comuna.
Este acercamiento y un primer análisis no sistemático de los datos obtenidos permitió detectar ciertas deficiencias, demandas y potencialidades de los Centros culturales y organizaciones sociales de la Comuna. A partir de allí, emergieron una serie de hipótesis que permitieron planificar diversas actividades enfocadas en las mismas.
Se identificaron tres problemáticas principales:
Se realizó un Encuentro de Centros y Organizaciones Culturales en la sede del CIDAC (2012) y un Seminario de Gestión Cultural que fue coordinado en conjunto con la Fundación Lebensohn (2014). Ambos se enfocaron en desarrollar estrategias para el abordaje de las problemáticas enunciadas. Estas acciones brindaron, una posibilidad de acercamiento de las distintas instituciones entre sí y un espacio de reflexión conjunta y de capacitación con referentes de las distintas problemáticas.
Por otro lado, el trabajo de relevamiento, que al año 2017 alcanzó los 78 espacios relevados y fue documentado en un Mapa de Centros y Organizaciones Culturales. El mismo fue entregado en versión impresa a los distintos referentes de Organizaciones Culturales de la Comuna 4.
De acuerdo con lo planteado por Octavio Getino (2007), entendemos la elaboración técnica y metodológica de indicadores como necesariamente correspondiente con una definición previa de los objetivos a alcanzar en materia de políticas, estrategias y programas de trabajo; todos aspectos necesariamente relacionados a un determinado momento y espacio territorial y social.
En este sentido, y teniendo en cuenta que durante el primer cuatrimestre del 2022 el Equipo de Arte y Sociedad del CIDAC se encuentra realizando un primer acercamiento territorial a los Centros Culturales de la Comuna 4 con el fin de conocer sus actuales inquietudes, dificultades y preocupaciones en el contexto de post pandemia; nos proponemos trabajar, por un lado, con dicha información como input inicial y, por otro, en conjunto con el Equipo de Arte y Sociedad en pos de establecer el marco teórico común que nos permita definir las preguntas problema que deberán guiar la definición de nuestros indicadores.
Como pautas iniciales, y entendiendo la esencia del proyecto del cual formamos parte, sabemos que nuestro estudio deberá conseguir abarcar conceptualizaciones que incluyan el carácter simbólico involucrado en las prácticas culturales, evitando caer en mediciones netamente economicistas.
Como inicio de la revisión metodológica propuesta para esta nueva etapa del proyecto, el equipo ha evaluado la posible utilización de los datos abiertos disponibles.
En la base ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el portal Buenos Aires Data, encontramos 166 espacios culturales que forman parte de la base referida a la Comuna 4. De los cuales, 93 espacios enmarcan sus funciones principales coincidentes con los centros culturales objeto de nuestro proyecto. Las categorías de análisis en las cuales quedan comprendidas son: centro cultural, espacio de exhibición, espacio de formación y espacio escénico.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura Nacional, a través del Mapa Cultural tiene disponibles datos sobre: Agentes y Actividades Culturales formado por las bases referidas a Canales de Televisión Abierta, Carreras Culturales Universitarias, Diarios Impresos, Editoriales de Libros, Fiestas y Festivales, Radios, Sellos Musicales y Puntos de Cultura, sólo coincide con nuestro interés en la última categoría mencionada. Dentro de los datos disponibles, nos serán de utilidad los correos electrónicos de los referentes de espacios de la Comuna 4 que participan del Programa Puntos de Cultura. La participación a dicho Programa, a su vez, forma parte de los datos informados en el campo Programas de la base de datos brindada por el Portal Buenos Aires Data.
Por otro lado, en el Mapa Cultural en la categoría: Espacios Culturales, podemos encontrar una base completa referida a Centros Culturales con información sobre la capacidad de los espacios y el año de inicio de actividades.
A partir de la analizado hasta el momento, encontramos que los datos abiertos disponibles, tanto los ofrecidos por el GCBA como los ofrecidos por el Ministerio de Cultura Nacional, serán de utilidad, inicialmente, sólo como listado actual de Centros Culturales de la Comuna con la información básica respecto a ubicación, contactos y funciones principales del espacio. Por otro lado, estos datos públicos también presentan la participación de los mismos en Cámaras, Redes y Programas. Dicha pertenencia es de nuestro interés en cuanto nos permitirá acercarnos a distintas formas de articulación que los Centros presentan entre sí y con otras organizaciones. Situación que desde las primeras experiencias del Equipo de Arte y Sociedad en la Comuna fue foco de atención por ser percibida como una condición clave para la sostenibilidad del ecosistema cultural de la Comuna; y a su vez, como una de las mayores dificultades informadas por parte de los distintos referentes de los Centros.
Un aspecto a considerar, en cada uno de los casos a ser utilizados de estas bases de datos, será el referido a la actualización de los mismos, considerando que hay actualizaciones disponibles en el último año, pero también datos provenientes de relevamientos llevados a cabo hace más de 5 años.
Teniendo en cuenta el análisis realizado hasta el momento, encontramos que, junto con la colección de datos ya disponible de relevamientos realizados los años previos, la realización de entrevistas seguirá siendo nuestra técnica principal de producción de datos. En tanto, más allá de los campos de interés previamente mencionados, la mayoría de las áreas de interés de nuestro estudio no participan de las bases públicas disponibles. Considerando esta conclusión y siguiendo la categorización planteada por Sautu et al. (2005), podemos afirmar que nuestro proyecto continuará enmarcado en una metodología de tipo principalmente cualitativa, descartando así el pasaje a una metodología de tipo cuantitativa que se daría en caso de tomar la recopilación de datos existentes como técnica de producción de datos principal. En concordancia con dicha decisión, entendemos que deberemos continuar utilizando categorías propias que nos permitan abarcar los objetivos de nuestro estudio.
Por otro lado, aún nos encontramos en etapa de revisión de otros antecedentes de interés y en proceso de ampliación del marco conceptual que nos permita construir categorías taxonómicas de utilidad para la construcción de indicadores culturales.
De esta manera, vemos como uno de los desafíos principales a enfrentar el lograr superar de modo enriquecedor la tensión propia de la convivencia de los modos de interpretación y análisis cuantitativos y cualitativos.
Aceptando la metáfora propuesta por Gary Goertz (2006), quien se refiere a estas dos tradiciones de investigación como culturas distintas y, como tales, definidas por diferentes valores, creencias y normas.
Consideramos que nos será productiva la consideración de dichas discrepancias con el fin de lograr un diálogo “intercultural” productivo. Compartimos con Nuria Rodríguez Ortega (2019) el considerar que, bien integrada, esta hibridación metodológica da paso a una mayor complejidad semántica donde, mediante la analítica cultural, los elementos analizados se reinscriben en un campo de comprensión más amplio que permite el arribo a conclusiones más complejas. En el contexto de nuestro proyecto, esperamos que estas conclusiones también consigan constituirse como un insumo útil para la construcción de políticas que fomenten el acceso a los derechos culturales de los ciudadanos logrando mantener la complejidad percibida en el trabajo socio-territorial.
Tomando en consideración lo expresado por García Canclini (1987) sobre las políticas culturales como un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, creemos que este proyecto es la continuidad de un camino cultural transitado por todas y para todas las personas.
Bayardo García, R. (2008). Políticas culturales: derroteros y perspectivas contemporáneas. RIPS Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 7 (1), 17-29.
Coelho, T. (2000). Diccionario Crítico de Política Cultural. San Pablo: Iluminuras.
Curvello, M. A. (2009). Políticas públicas de cultural do Estado do Rio de Janeiro: 2007-2008. Rio de Janeiro: Uerj/Decult.
García Canclini, N. (Ed.) (1987). Políticas culturales en América Latina. México: Editorial Grijalbo.
Getino, O. (2008). Algunas experiencias de indicadores y mediciones culturales en América Latina. En F. Piñon (Comp.), Cuadernos de políticas culturales 5, (pp. 74 – 81). Buenos Aires: EDUNTREF.
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (s/f). Mapa Cultural. Recuperado de https://www.buenosaires.gob.ar/mapa-cultural
Goertz G., Mahoney, J. (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis, 14 (3), 227-249.
Jaime, F., Dufour, G., Alessandro, M. y Amaya, P. (2013). Introducción al análisis de políticas públicas. Buenos Aires: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Lahera, E. (2004). Política y políticas públicas. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Margulis, M., Urresti, M. y Lewin, H. (2014). Intervenir en la cultura. Más allá de las políticas culturales. Buenos Aires: Biblos.
Ministerio de Cultura de la República Argentina (s/f). Mapa Cultural. Buenos Aires: Sistema de Información Cultural de la Argentina. Recuperado de https://www.sinca.gob.ar/mapa.aspx
Rodríguez Ortega, N. (2019). Humanidades Digitales, Poshumanidad y Neohumanismo. Telos, 112. Recuperado de https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2019/12/telos-112-cuaderno-humanidades-en-un-mundo-stem-nuria-rodriguez-humanidades-digitales.pdf
Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005). Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
UNESCO. (1982). Conferencia Mundial sobre Las Políticas Culturales (MON-DIACULT). Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
UNESCO (2005). Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
UNESCO (2007). Declaración de Fribourg sobre Derechos Culturales. Recuperado de https://culturalrights.net/es/documentos.php?c=14&p=161 Urfalino, P. (2015). A invenção da política cultural. São Paulo, Brasil: Edições SESC São Paulo.